Breve relato escrito por Libertad García-Villada y mejorado por Eduardo Enjuto Vázquez.
Este relato tiene una historia interesante detrás. Lo escribí yo de principio a fin. Y después le pedí a Eduardo Enjuto que me diera sobre él su opinión; puesto que pensaba publicarlo en el blog, creí necesario contar con el visto bueno de su fundador. Además, Eduardo siempre hace muy buenas críticas, en el sentido de que son constructivas y útiles. Como siempre, lo primero que dijo es un “me ha gustado mucho”, a lo que le siguió el consabido PERO. Con Eduardo, este PERO precede comentarios como “la estructura necesita un cambio total” o “no trago a este personaje”, como le ocurrió con Víctor, el encantador psicópata de mi novela El final de Melancolía. En el caso que nos ocupa, dijo algo así como que los párrafos tres y seis estaban de adorno y podían resumirse, cada uno, en una frase, y que sobraba una palabra que no era necesaria (no voy a desvelarla).
Eduardo suele tener razón en sus críticas, lo que pasa es que yo escribo como escribo porque soy como soy. Así que, habitualmente, agradezco sus sugerencias pero no cambio ni una coma, nada, de lo escrito. O casi nada: sé que en algo tengo que ceder para no parecer cerril, aunque lo sea. En el caso que nos ocupa, me dije que los párrafos tres y seis eran intocables (están de adorno, lo sé, pero me gustan así), pero que podía, aunque tan solo fuera por bien parecer, sacrificar la palabra que él pensaba que sobraba. Y, oh sorpresa, al eliminar dicha palabra, el sentido del relato cambió por completo, convirtiéndose en una historia mucho más interesante y original. Eduardo no se había dado cuenta de este detalle, de este cambio; los genios son así: actúan por pura intuición. Se lo comenté, lo hablamos, y coincidimos en que el relato era mejor con el nuevo sentido, que había tan solo que reforzarlo un poco, con un cambio de título quizá.
Y así nació este relato, Infinito.
Espero que te guste.
Los días especiales, los que le cambian a uno la vida, nunca vienen marcados en el calendario. Se presentan sin avisar, como cualquier otro, y para cuando nos dejan ya no somos los mismos que amanecimos en la mañana: nuestra circunstancia ha sido modificada para siempre. Estas drásticas alteraciones raramente son beneficiosas. Al contrario, suelen tener efectos terribles. Son las zancadillas que te va poniendo la vida. Ninguno nos libramos de ellas, todos caemos por su culpa una y otra vez. Y con más o menos maña o gracia nos levantamos de nuevo. No siempre, huelga decir: de la peor, la que nunca se puede evitar, la última, la final, de esa no nos levantamos ninguno, que se sepa.
La mañana en que empezó esta historia en particular, que podría ser la tuya, fue como cualquier otra para Alejandra, su protagonista. Se levantó de la cama a las seis y media de la madrugada. Se duchó. Se arregló. Preparó el desayuno. Despertó a su marido y a su hija; a su marido destapándole los pies, a su hija comiéndosela a besos. Tomó el desayuno en su compañía. Ayudó a su hija a vestirse, la peinó y la acompañó a la parada del autobús escolar, donde esperó con ella hasta que el vehículo se la llevó rumbo al colegio. Después, siguiendo su rutina de entre semana, emprendió el camino al trabajo.
Era un precioso día de principio de primavera. La noche anterior había llovido a mares, el aire estaba limpio y olía a limpio. El cielo estaba claro, de un azul luminoso. El sol entraba a raudales en la calle, sin que los árboles que ribeteaban la acera, aún desnudos desde el otoño, pudieran detenerlo, y reverberaba en todas las superficies; la luminosidad casi hacía daño a la vista. La gente caminaba por la acera relajada, sin prisa, disfrutando de la agradable temperatura; era la primera vez desde el inicio del invierno en que los termómetros marcaban más de diez grados centígrados.
Alejandra, a la que el tiempo solía afectarle bastante el ánimo, se sintió alegre y optimista, como niña con zapatos nuevos. Las preocupaciones que arrastraba desde día anterior, o de antes, le parecieron banales, y tuvo la sensación de que todo iba a salir bien; todo abarcaba sus pequeños problemas cotidianos, nada realmente grave o importante. Se quitó los guantes y se abrió el abrigo sintiendo que se liberaba de un encierro. Sonrió confiada: el día prometía. Y de este buen ánimo se hallaba cuando la vida le puso una zancadilla: terminó por ceder el aneurisma que tenía en el cerebro desde la infancia.
Alejandra falleció muy rápido. Sintió un repentino y terrible dolor de cabeza, tan intenso que le hizo detenerse. Le siguió un mareo y la pérdida del equilibrio. Al caer supo que se estaba muriendo con la misma certeza que tenemos al tropezar a veces, cuando ya hemos perdido toda oportunidad de recuperar el equilibrio, cuando ya nos han fallado las piernas, de que lo que sigue es el golpe contra suelo. Alejandra apenas sintió el impacto contra la acera, pese a que fue bastante fuerte. La vista se le oscureció rápidamente. El corazón le latió desbocado unos instantes, después lento, después más lento aún, después no lo sintió ya más. Lo que sintió entonces fue miedo: se estaba muriendo y no podía hacer nada para evitarlo, no había vuelta atrás. Aquello era todo. El final. Y estaba sola. No se había sentido tan sola en toda su vida.
Un frío inexorable se extendió por su cuerpo y sintió somnolencia. Creyó dormir, pero de improvisto recuperó la vista. Se encontraba en la calle por la que caminaba cuando se fue contra el suelo. Estaba todo igual que en el momento antes de que para ella se convirtiera en un borrón vertical por efecto de la caída. Allí estaban los coches, la gente, los árboles, el azul del cielo y el reflejo del sol en todas partes. Pero era una imagen estática, nada se movía, ni los coches, ni la gente, ni la luz, ni las sombras, parecía que todo se hubiera congelado justo en el momento de su caída. El mundo se había detenido. Su mundo se había detenido. Allí estaba, a su alrededor, envuelto en un silencio atroz, quedo. Lo veía como se ve todo en los sueños, desde unos ojos que no eran los ojos de su cara y un cuerpo que no era su cuerpo, aunque se lo pareciera. No se veía a sí misma, pero se sentía. O creía que se sentía. De hecho, se sentía en todas partes de aquella imagen y, al mismo tiempo, no se hallaba en ningún lugar preciso; era como si fuera parte, o todo, de lo que veía. Era una imagen congelada. Como nada cambiaba, nada se movía, ni la imagen ni ella misma, el tiempo parecía no existir ni tener sentido y perdió su noción por completo.
Pero había algo que sí cambiaba, aunque ella no lo notara: sus recuerdos, uno tras otro, fueron desapareciendo. Los de su infancia, adolescencia y juventud, las tres etapas más felices y más lejanas de su vida, fueron los primeros. Le siguieron los de su noviazgo y su matrimonio, ambos breves y apenas remarcables. Los últimos en desaparecer, los que más perduraron, fueron los que incluían a su hija. Estos se resistieron bastante a abandonarla, como si tuvieran vida propia, como plantas reacias a ser arrancadas de donde han echado raíces profundas.
En el momento que el último recuerdo, el de aquella misma mañana, se desvanecía, empezó de nuevo a perder la vista. La calle fue tornándose borrosa y algo oscura hasta que no pudo distinguir forma alguna ni ningún color definible, tan solo veía una vaga y cálida luminosidad que cambiaba de continuo de intensidad y lugar de procedencia. Esta fantasmal luz le produjo curiosidad y la mantuvo entretenida. En algún momento se sintió flotar, como si no pesara nada; tampoco esta sensación le asustó y no tardó en acostumbrarse a ella. Poco a poco recuperó el sentido del oído, o al menos notaba un constante rumor, una sinfonía de suaves sonidos superpuestos, a veces rítmicos, a veces caóticos; no le molestaban, al contrario: le producían tranquilidad. Se sentía bien. A gusto. Protegida. A salvo. En casa.
Y antes de que se diera cuenta, todo cambió de nuevo. Pasó de sentirse flotar a sufrir, de la cabeza a los pies, una presión impensable, terrible e insoportable que parecía no tener fin. La oscuridad la envolvió como un manto y otra vez se hizo silencio. Sintió miedo y trató como pudo de escapar de la presión. No era fácil, porque estaba atrapada, apenas tenía capacidad de movimiento. Cuando, tras mucho esfuerzo, consiguió por fin liberar la cabeza, abrió los ojos a una luz muy intensa, blanca, cegadora, que parecía venir de todos lados. Algo tiró de ella suavemente y la presión pareció ceder. Pero entonces sintió un fuerte golpe en la espalda, como un latigazo, y no puedo menos que gritar con todas sus fuerzas. Su llanto de recién nacido colmó de alegría el corazón de sus padres.
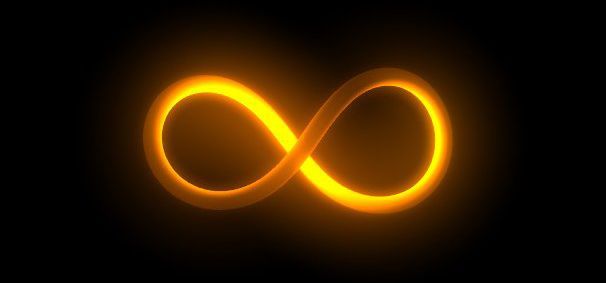

Es fantastica , me encanta , produce una tristeza impresionante al leerla
Muy bien escrito. Me ha encantado ese concepto cíclico de la existencia. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Me alegro que te haya gustado 🙂
No dejes de leernos!